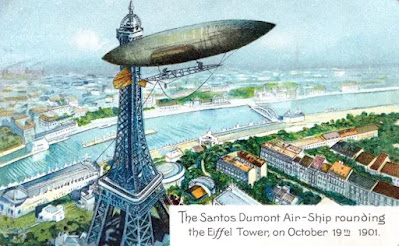Una manifestante
con una pancarta que dice: "Los inmigrantes construyeron Estados
Unidos", en una movilización de junio en Los Ángeles.
Por Margarita Rodríguez
BBC News Mundo
"¿Qué significa ser una tierra de inmigrantes?"
Esta
parece ser una pregunta recurrente en la historia de Estados Unidos y
que resuena ahora con más fuerza desde el retorno al poder de Donald
Trump con sus restrictivas políticas migratorias.
Precisamente
con esa interrogante, Daniel Greene, profesor adjunto de Historia en la
Universidad de Northwestern, en Illinois, tituló un artículo publicado
en el Servicio Público de Radiodifusión de ese país (PBS, por sus siglas
en inglés).
"Si
bien Estados Unidos ha acogido a millones de inmigrantes, la historia
del país también está llena de ejemplos de restricciones a la
inmigración", señaló en "What does it mean to be a land of immigrants?".
En 1958, el entonces senador y futuro presidente John F. Kennedy escribió el ensayo "A Nation of Immigrants"
(Una nación de inmigrantes), en el cual resaltaba el rol fundamental de
los inmigrantes en la conformación del país y planteaba la necesidad de
reformar su política migratoria.
La
frase "Una nación de inmigrantes" se ha popularizado a lo largo de los
años en diferentes ámbitos de la sociedad estadounidense.
"Nos
contamos historias como una nación. Una de ellas es que somos una
tierra de inmigrantes. Pero, en momentos de crisis, a menudo nos resulta
difícil cumplir las promesas hechas en esas historias", escribió
Greene.
"De
hecho, como dice el historiador Peter Hayes en 'Estados Unidos y el
Holocausto', mantener a los inmigrantes fuera del país ha sido 'tan
estadounidense como el pastel de manzana'".
Entonces, ¿ha sido Estados Unidos realmente un país abierto a la migración? ¿Es tan inusual la dura política actual de Trump?
Un debate de siglos
De
acuerdo con Greene, casi desde la fundación del país, los
estadounidenses "han debatido quiénes deberían ser incluidos o
excluidos".
"Ya
en 1798, las Leyes de Extranjería y Sedición buscaban deportar a
inmigrantes y cerrar algunas imprentas que eran propiedad de inmigrantes
por temor a que difundieran ideas amenazantes".
Aviva
Chomsky, profesora de Historia y coordinadora de Estudios
Latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem, en Massachusetts,
escribió en 2016 en Le Monde Diplomatique que "desde sus primeros momentos, la historia estadounidense ha sido una historia de deportación".
John Trumbull
pintó a los padres fundadores de EE.UU. al presentar su borrador de la
Declaración de Independencia al Congreso, en 1776. Plasmaron que "todos
los hombres son creados iguales".
"Estados
Unidos fue fundado por un grupo de británicos que fue un ejemplo del
colonialismo inglés de un tipo muy específico: el colonialismo de
asentamiento", le dice a BBC Mundo.
En
el colonialismo tradicional, explica la historiadora, normalmente el
propósito de los imperialistas era enviar a "un pequeño grupo de
burócratas para establecer su poder sobre una población nativa", pero en
el colonialismo de asentamiento el objetivo de los colonizadores era
"eliminar la población nativa y formar un nuevo país, uno hecho por los
colonizadores".
Y
así, señala, la lucha por la independencia no fue realmente una lucha
anticolonial, sino una que buscaba fortalecer el poder de quienes
llegaron como colonizadores.
Muchos
de los que lideraron la causa independentista eran terratenientes y
también hubo especuladores de la tierra que buscaban aumentar sus
terrenos.
"Después
de conseguir la independencia, siguieron con el proyecto colonial, con
su expansión, con la esclavitud, con la deportación de las poblaciones
indígenas y el genocidio contra ellas".
"En
el colonialismo de asentamiento, las primeras deportaciones fueron de
la población nativa para blanquear el país y hacer un país blanco en una
tierra donde la mayoría de la población era nativa y negra".
La idea era construir "un país para algunos y ese algunos es un concepto racializado, un concepto blanco".
Las diferencias
Para
la profesora Chomsky, "cuando la gente dice que Estados Unidos siempre
le ha dado la bienvenida a los inmigrantes, se oculta la realidad de
quiénes fueron bienvenidos, en qué condiciones y por qué".
Y
es que -explica- en los países en los que hubo colonialismo de
asentamiento "se les dio la bienvenida a los inmigrantes colonizadores"
para que ayudaran a poblar al país.
"Hasta la Guerra Civil, se le dio la bienvenida a los africanos, que fueron traídos a la fuerza y sin derechos".
Una manifestación, celebrada el 8 de junio en Texas, contra las políticas migratorias del gobierno de Trump.
La
primera gran ley para prohibir la inmigración a Estados Unidos se dio
cuando el Congreso aprobó la Ley de Exclusión de los Chinos, con la que
se suspendió la inmigración de trabajadores chinos por diez años.
Esa
legislación y "las restricciones que le siguieron congelaron a la
comunidad china en 1882 y le impidieron progresar y asimilarse en la
sociedad estadounidense como sí lo pudieron hacer los grupos de
inmigrantes europeos", indica el reportaje "Inmigration" del sitio en internet de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Expertos
ven en esa legislación un punto de partida para entender muchos
aspectos de la política migratoria estadounidense a lo largo de la
historia.
Para
Gordon Chang, profesor de la Universidad de Stanford, el legado de esas
restricciones es que fueron "las primeras dirigidas a una etnia
específica y confirmó la idea de que Estados Unidos era una tierra en
las que unas razas son preferidas y otras no".
"La
idea de que Estados Unidos es una tierra para todos los inmigrantes
siempre ha sido una ficción, aunque muy popular y afectuosa", señaló
Chang en un artículo de BBC Mundo de 2017.
Una batalla judicial
En
esa llamada "era de la exclusión" es que el caso de un cocinero de
padres chinos fue clave para que el derecho a la ciudadanía por
nacimiento se consolidara como una ley en Estados Unidos.
La
XIV Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que había sido
ratificada en 1868, establecía que todas las personas nacidas o
naturalizadas en ese país eran ciudadanos.
Esta caricatura
de 1882 refleja a un inmigrante chino al que se le impide la entrada por
la "Puerta dorada de la libertad". A su lado dice: "Bienvenidos
comunistas, nihilistas, socialistas, fenianos y matones, pero no hay
entrada para los chinos". Y abajo dice: "El único excluido".
Con
esa enmienda se buscaba acabar con la discriminación que los
afroamericanos sufrían en varios estados que les negaban la condición de
ciudadanos.
Al
regreso de un viaje, al cocinero Wong Kim Ark, quien había nacido en
1873 en San Francisco, le prohibieron la entrada a Estados Unidos y lo
dejaron detenido en el barco.
Un grupo de abogados presentó un recurso judicial para denunciar que sus derechos como estadounidense estaban siendo violados.
El
caso llegó a la Corte Suprema que, en un fallo histórico de 1898,
declaró que Wong era ciudadano estadounidense por nacimiento,
independientemente del estatus migratorio u origen de sus padres.
Ese
veredicto representó el triunfo de un principio crucial para garantizar
la integración social y la igualdad de los hijos de inmigrantes.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está siendo desafiado actualmente por el gobierno de Trump.
Expertos
como Chomsky ven una conexión entre el establecimiento del derecho a la
ciudadanía por nacimiento y el inicio de medidas para limitar la
llegada de algunos inmigrantes.
Un camino de restricciones
Para
Ana Raquel Minian, profesora adjunta de Historia en la Universidad de
Stanford, la Ley de Exclusión de los Chinos "amenazó los cimientos
mismos de la ciudadanía estadounidense" como estaba definida en la XIV
Enmienda.
Además, la prohibición de inmigrantes chinos sentó las bases para nuevas restricciones a la inmigración.
Un grupo de guatemaltecos llegando a su país, en enero de 2025, tras su deportación de EE.UU.
Así lo escribió en "America Is a Nation of Immigrants That Has Not Lived Up to Its Promise" (Estados Unidos es una nación de inmigrantes que no ha cumplido su promesa), ensayo publicado en The New York Times.
"A
finales del siglo XIX, un número creciente de europeos del este y del
sur comenzó a llegar a Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses
temían que estos recién llegados, considerados racialmente inferiores,
mancharan el linaje racial del país".
Ante
esa preocupación el Congreso aprobó la Ley de Inmigración de 1924, con
la que se introdujeron cuotas de inmigrantes según su país de origen
"que dieron preferencia a los europeos del norte y del oeste y prohibía
casi por completo la entrada a los asiáticos".
Ese
sistema de cuotas llegó a su fin con la Ley de Inmigración y
Nacionalidad de 1965, pero también introdujo otras medidas restrictivas,
como las cuotas para los inmigrantes de países del hemisferio
occidental.
Historia reciente
Ciento
veintisiete años después del fallo histórico en el caso del cocinero
Wong, el presidente Trump considera que los hijos de los extranjeros no
residentes en Estados Unidos nacidos en el país no deberían recibir
automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Trump
ha prometido "mantener a los estadounidenses seguros", "proteger la
patria" y luchar contra la inmigración irregular. Seis meses después de
su regreso a la Casa Blanca, el gobierno afirma que ha "restaurado la
ley y el orden" en el sistema de inmigración.
En su campaña electoral, el republicano habló de impulsar la "mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos".
La
profesora Chomsky plantea que si bien el mandatario puede "diferir de
otros políticos al manifestar abiertamente su antipatía hacia cierto
tipo de inmigrantes", sus políticas no son nuevas y para entenderlo
debemos, en parte, remontarnos a dos gobiernos demócratas.
En 1996, el presidente Bill Clinton firmó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes.
"Esa
reforma migratoria promovió la narrativa de los inmigrantes como
criminales y sucedió en una década en la que en Estados Unidos se dieron
muchas reformas en el sistema de justicia penal que impulsaron un
encarcelamiento masivo", indica la historiadora.
"La
criminalización de los inmigrantes es la clave y el hilo conductor
desde Clinton hasta Obama y Trump, en relación a la idea de que 'los
inmigrantes son peligrosos y necesitamos una estructura legal para
proteger a la población de estos inmigrantes criminales'".
Durante el gobierno de Bill Clinton se aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes.
La
experta también evoca algunas declaraciones de Obama sobre su programa
insignia DACA (por sus siglas en inglés: Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia).
"Al
anunciarlo, Obama enfatizó que esos jóvenes habían sido traídos a
Estados Unidos por sus padres y que estaban aquí 'sin culpa propia'.
Decir eso fue una manera de criminalizar a los padres".
Otra
frase la dijo en el contexto de las deportaciones y la experta recuerda
que Obama elevó las tasas de deportación a niveles nunca antes vistos.
En esta protesta
de 2013, durante el gobierno de Barack Obama, un grupo de manifestantes
desplegó una pancarta que decía: "Deportador en jefe".
"Dijo
que sólo se estaban deportando criminales. Dijo: 'Queremos deportar a
delincuentes, no a familias'. El término delincuente y el término
criminal son tácticas de miedo. ¿Qué significan realmente? Cruzar la
frontera sin papeles una vez no es un delito grave, pero cruzar la
frontera sin papeles dos veces sí lo es".
"En
el contexto migratorio, ¿qué hace a alguien un criminal? Es una palabra
alarmista, que infunde miedo, que solo promueve el sentimiento
antiinmigrante".
En 2014, una
movilización se dirigió a la Casa Blanca para pedirle al presidente
Obama que detuviera las deportaciones y las separaciones de familias.
Entre mitos, la necesidad
En 2012, Chomsky publicó el libro "They Take Our Jobs!" ("¡Nos quitan nuestros trabajos!"), en el que desmonta 21 de los mitos más extendidos sobre la inmigración y los inmigrantes.
En
su investigación encontró que hay mitos que están interconectados y que
"encajan en la narrativa general" que apunta a que los inmigrantes les
quitan los empleos a los estadounidenses, no pagan sus impuestos y usan
los servicios públicos.
"Curiosamente,
algunos de estos mitos son contradictorios: ¿están los inmigrantes
trabajando o se quedan de brazos cruzados, no trabajan y solo utilizan
los servicios sociales?".
Este inmigrante indocumentado era preparado para un vuelo de deportación desde Arizona, en 2011.
Esos
mitos han llevado a algunos a creer que "la inmigración es mala para la
economía" y que la llegada de inmigrantes empeora la situación de
quienes viven en Estados Unidos.
"Ahora
está más claro que cuando escribí el libro: la población de Estados
Unidos está envejeciendo, pero no solo pasa aquí, sino en la mayoría de
los países receptores de inmigrantes, que también son los países más
ricos, los beneficiarios del colonialismo y la industrialización".
Dichos
países "tratan de averiguar cómo lograr que la gente tenga más hijos
porque necesitan más jóvenes y la única respuesta es la inmigración".
"Y
somos muy afortunados de que esté ocurriendo simultáneamente, eso es lo
que mantiene nuestra economía en marcha, nuestras escuelas abiertas".
"¿Quién
va a contribuir a la Seguridad Social? ¿Quién va a cuidar de esta
población que envejece si la población se reduce tan rápidamente?"
"Considero
que deberíamos entender los flujos migratorios como parte de la
historia de la humanidad y comprender que existe una necesidad de
trabajadores en Estados Unidos".
"La
gente debe entender que, ahora mismo, los países que están
experimentando una inmigración grande necesitan a esos inmigrantes para
sobrevivir y, en lugar de criminalizarlos y explotarlos, deberíamos
estar agradecidos con ellos".
"Deberíamos
estar agradecidos de que, a medida que nuestras poblaciones envejecen y
disminuyen, haya gente que quiera venir aquí".
Un "activo" enorme
Pero los mitos sobre la inmigración persisten y en muchos casos son fomentados por el oportunismo político.
Así
lo creen los profesores Ran Abramitzky, de la Universidad de Stanford, y
Leah Boustan, de la Universidad de Princeton, autores de "Streets of Gold: America's Untold Story of Immigrant Success" (Calles de Oro: La historia no contada del éxito de los inmigrantes en Estados Unidos).
Un texto sobre ese libro apareció en la revista Time, en 2022, con el título "Why the Children of Immigrants Are the Ones Getting Ahead in America" (Por qué los hijos de inmigrantes son los que están saliendo adelante en Estados Unidos) y fue firmado por ambos catedráticos.
"Utilizando
millones de registros de familias inmigrantes de 1880 a 1940 y de 1980 a
la actualidad descubrimos que, en el pasado y aún hoy, los hijos de
inmigrantes superan a sus padres y ascienden en la escala económica. Si
este es el Sueño Americano, entonces los inmigrantes lo alcanzan a lo
grande".
Independientemente
del lugar de donde provengan o del tipo de destrezas o recursos con los
que llegan, los inmigrantes aportan "un activo enormemente beneficioso
para la economía estadounidense: sus hijos".
Los
datos recopilados en su investigación, dicen, deberían disipar los
temores que muchas veces se oyen sobre el futuro de los inmigrantes
pobres y la posibilidad de que sus hijos "queden atrapados en trabajos
poco remunerados" y se vuelvan dependientes de la ayuda gubernamental.
Si
bien los investigadores destacan los obstáculos para progresar que
enfrentan los niños que llegan sin documentos a Estados Unidos,
reconocen que con solo "un plumazo", los políticos pueden cambiar esa
situación.
La ironía
Y es precisamente la importancia de las familias en la integración de los inmigrantes lo que varios expertos resaltan.
Hiroshi
Motomura, experto en legislación migratoria y profesor en la
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), considera que una
constante en la historia de la inmigración a Estados Unidos ha sido el
rol clave de las familias en el proceso que lleva a los inmigrantes a
convertirse en miembros productivos de la sociedad.
En esta foto de
2017, se observa a un grupo que participó en una manifestación contra
las medidas migratorias del entonces presidente Donald Trump. La marcha
fue convocada bajo el lema: "Los Inmigrantes Hacen Grande a Estados
Unidos".
"Muchas
de las 'historias de éxito de inmigrantes' que tenemos son de personas
que llegaron con relativamente pocos recursos, o no necesariamente con
un nivel educativo estereotípicamente alto, pero que triunfaron gracias
al apoyo de una familia".
Eso lo planteó en 2018 en una entrevista con la Radio Pública estadounidense (NPR), titulada "What Does It Mean To Be A 'Nation Of Immigrants'?" (¿Qué significa ser 'Una nación de inmigrantes?').
En
su opinión, "el arco de la historia estadounidense ha sido una de
generosidad hacia los inmigrantes, alternada con periodos de retroceso,
de represión total. Esa ha sido la dinámica".
El
experto hizo notar cómo algunas de las personas que se oponen con
dureza a la inmigración, en épocas anteriores habrían sido los
discriminados.
"Uno
puede verlo como hipocresía o ironía, pero lo cierto es que también es
una señal de que este país avanza. Y quienes discriminamos en
generaciones anteriores se han vuelto tan estadounidenses que incluso
pueden discriminar a otros".
Para Motomura, "Estados Unidos es, y seguirá siendo, una nación de inmigrantes", es parte de su carácter.
Pero
lamenta que muchas de las extraordinarias contribuciones de los
inmigrantes a veces pasen desapercibidas, lo que en algunos casos ha
llevado a una miopía extrema "respecto a lo que ha hecho grande a este
país".
Fuente: La historia de EE.UU. y las deportaciones
Nota: Algunas negritas en el texto son mías para resaltar algunas ideas.